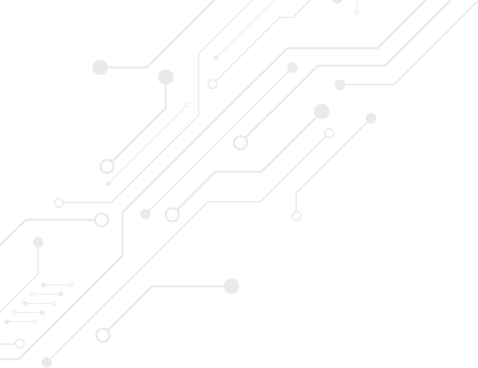Muchos años después, cuando le preguntaron por su hija, -con la mirada y la voz casi apagadas por la vejez y el dolor que solo siente quien ha perdido un hijo-, José María Uranga, padre de la floretista Nancy Uranga Romagoza, apenas atinó decir:
“Hoy igual que el primer día, siempre la estoy recordando, yo, la mujer… ¿Pero qué vamos a hacer? Veintipico o treinta años de ponerle flores…”
Entonces se dejó caer hacia el espaldar del asiento como buscando descansar en el vacío del sufrimiento, si es que acaso este tiene fin. Porque hay dolores que no pasan, que se vuelven eternos y solo abandonan a la persona, tal vez, el día que parten de este mundo. Cómo entender que la miseria humana alcance para hacer explotar un avión en pleno vuelo, con 73 personas en su interior, entre ellos, 24 adolescentes y una niña.
Haymel Espinosa es una de los tantos hijos que quedaron huérfanos aquel 6 de octubre de 1976. Su padre, el copiloto del vuelo de Cubana, Miguel Espinosa Cabrera. Según cuenta en el documental Explosión a bordo, lo lloró más de niña, pero lo extrañó y lo necesitó mucho más de adulta que de pequeña.
“Tantas veces que lo necesité a mi lado y tantas veces que lo quise tener a mi lado. Lo quise tener a mi lado el día que me casé. Pienso que esa foto mía está inconclusa, que estoy al lado de mi madre, sin embargo me faltaba mi padre. Pensé que no había mejor momento que honrarlo poniéndole las flores de mi boda y se las puse en un lugar donde se encontraban las fotos de los mártires de Barbados. Y se las dediqué a ellos, especialmente a mi papá… Cuando se lo quitan tan de pronto así, a uno le queda aquello de que pudiera regresar. Que para mí es un sueño y es lo que siempre sueño con mi papá. Yo pienso a veces que voy a encontrarme con mi papá, que tal vez mi papá ha sido un náufrago”.

Margarita Morales Fernández, hija de otra víctima del crimen de Barbados, Luis A Morales Viego (Villito), quien fuera integrante de la Comisión Técnica de Esgrima, comparte el sentir de Haymel; sabe bien lo que siente una hija que no se conforma con la idea de que su padre nunca más volverá. Ella también soñó que su progenitor pudiera ser un náufrago y pudiera llegar a casa en cualquier momento.
“Para nosotros era muy difícil acostumbrarnos a la idea de que mi papá no iba a venir nunca más, de que ya aquellos abrazos, aquellos besos que siempre nos daba ya no iban a volver. Eso fue muy difícil. Han pasado más de 30 años y yo nunca voy a olvidar aquello. Incluso durante mucho tiempo, yo pensaba que él iba a entrar; una vez se lo dije a mi mamá: Yo tengo la esperanza que él no haya venido en ese avión, que esté escondido en alguna Isla, algo. Una idea absurda, por supuesto, porque estaba más que demostrado, pero yo no lo podía creer… Yo me lo imagino esperando llegar a Cuba para ver a sus niñas”.
Soñar con la persona amada y que ya no está es una forma de encarar la muerte, considera Roseanne Neninger Persaud, hermana de Raymond Persaud, uno de los seis jóvenes guyaneses que venían a Cuba en el AC-455, con una beca para estudiar Medicina. “Estuve años y años soñando con Raymond y lo veía vivo, porque nunca lo vi muerto”.
Pero es un hecho que al despertar de ese sueño, la realidad te golpea; el ser amado no está y tus hijos son huérfanos de padre o madre. Así le sucedió a Martha Sandoval López, esposa del floretista Julio Herrera Aldama.
“Teníamos un varoncito de seis meses de nacido, ya estábamos pensando en la celebración de su primer añito… No fue hasta que Fidel despidió el duelo de las víctimas de aquel horrendo crimen que comprendí por entero que había perdido para siempre a Julio, al padre de mi hijo, al amor de mi vida. Nunca he podido olvidarme de él”.

También Iraida Malberti Cabrera perdió, mejor dicho, le asesinaron a su compañero, su novio de 20 años, al padre de sus hijos. Y aunque enfrentó la vida valientemente y no se dejó carcomer por el odio, ella sintió mutilada su familia, “una familia totalmente feliz”, cuya alma era Carlos Cremata Trujillo (integrante de la tripulación de Cubana).
“Yo quise que Jose, que era el más chiquito —no había cumplido 11 años—, fuera a los funerales, que no se perdiera nada (…) Se portaron tan divinamente los tres, los dos mayores, ‘Tin’ (Carlos Alberto) y Juan Carlos estaban con su uniforme de los Camilitos.
Yo los fui a buscar, al único que no fui a buscar fue a Jose, porque una amiga de nosotros que era profesora de la escuela me dijo ‘yo voy para allá’, le dije ‘si hay algún problema me llamas por teléfono, de lo contrario no voy a buscarlo hoy, para que duerma una noche más con su papá’. Pero a los Camilito sí fui, porque allí si veían el noticiero y la noticia estaba en la calle. Al otro día tempranito fuimos a buscarlo, cuando llegamos nos miró y dijo: ‘¿Y esta delegación?’. No le dijimos nada, él no preguntó más nada se montó en el carro y fue llorando durante todo el trayecto. Dice que él lloraba hasta las 12 de la noche, a esa hora paraba, dormía, y después volvía otra vez. Ese es el cuento que él hace. Y así estuvimos por mucho tiempo, ellos por mí y yo por ellos, tratando de ser fuertes”.
Niños que esperaban el regreso de sus padres o madres, padres que esperaban a sus hijos. Esposas a sus esposos y viceversa. Un país que ansiaba festejar con sus campeones panamericanos de esgrima. Familias eufóricas por fundirse en abrazos y besos con los que llevaban días lejos de casa, matar un puerquito, tomarse un ron, celebrar un cumpleaños, ver las fotos de la boda que se realizó antes de viajar, colgarle otra medalla en el cuello a la viejuca y al viejo… La alegría de estar nuevamente en el regazo de los suyos. Pero nunca sucedió.
Cincuenta y cuatro minutos después de despegar del aeropuerto internacional Seawel de Barbados, justo a las 12 y 23 del mediodía, una explosión conmovió el DC-8 de la aerolínea de Cubana de Aviación, que realizaba el vuelo CU-455 rumbo a Cuba con escala en Jamaica. Tras la detonación de la bomba, el incendio, luego el estampido de un segundo explosivo y en “pocos” minutos la nave cayó al mar, cerca de la playa a la vista de bañistas y pescadores, algunos de los cuales pudieron apreciar el amasijo de sangre, carne y huesos que emergieron a la superficie.

No hubo sobrevivientes; 73 muertos, 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos. Apenas ocho cadáveres se pudieron recuperar e identificar a partir de técnicas forenses porque estaban muy fragmentados. Solo el cuerpo de la niña guayanesa de nueve años “emergió casi completo, como un dedo acusador” del crimen, testificó en su momento el criminalista Enrique Herrera, quien participó en la investigación del acto terrorista y explicó además, el episodio horrendo que vivieron las víctimas.
“Desde que estalló la primera bomba hasta que impactó en el agua transcurrieron cuatro minutos y cincuenta segundos. Espacio de tiempo aparentemente corto, pero no para las personas que viajaban a bordo; aterrados, quemándose vivas, los más afortunados asfixiados por la combustión de un humo letal”.
¿Quién dijo que las penas compartidas tocan a menos? Esta vez, no, millones de cubanos y amigos de otros países sentían suyo el dolor, pero dolía igual y más. Aquel 15 de octubre de 1976, la plaza de la Revolución de La Habana quedó pequeña para la multitud que acompañó al acto de despedida del duelo de las víctimas del sabotaje.
Imágenes impactantes. Madres aferradas al retrato de su hijo porque ni siquiera un cuerpo que honrar. Padres con el rostro enterrado en las manos. Algunos varones supieron ese día que los hombres también lloraban y lo hicieron con sinceridad, “a todo pulmón”. Niños que comían sus uñas, otros que lloraban y abrazaban a la abuela, al tío, al que fuera. Y los que no teniendo edad para saber lo que sucedía, miraban asustados.

Fidel tampoco ocultó el dolor y la indignación ante el horrendo crimen. Se le vio en traje de gala, algo no común en él que prefería el de campaña, el de Comandante de la Sierra, pero era una forma de honrar a las víctimas, como también aquellas enérgicas palabras:
“No podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica. Millones de cubanos lloramos hoy junto a los seres queridos de las víctimas del abominable crimen. ¡Y cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla!
Nada sería igual en lo adelante. Ausencias eternas, preguntas sin respuestas, recuerdos recurrentes de la desgracia, vidas cercenadas por la huella del terror. Porque eso fue lo que hicieron los criminales terroristas al servicio de la CIA, Luis Posada Carriles, Orlando Bosch, Hernán Ricardo y Fredy Lugo; mutilar para siempre la felicidad de 73 familias. ¡Qué miseria humana!